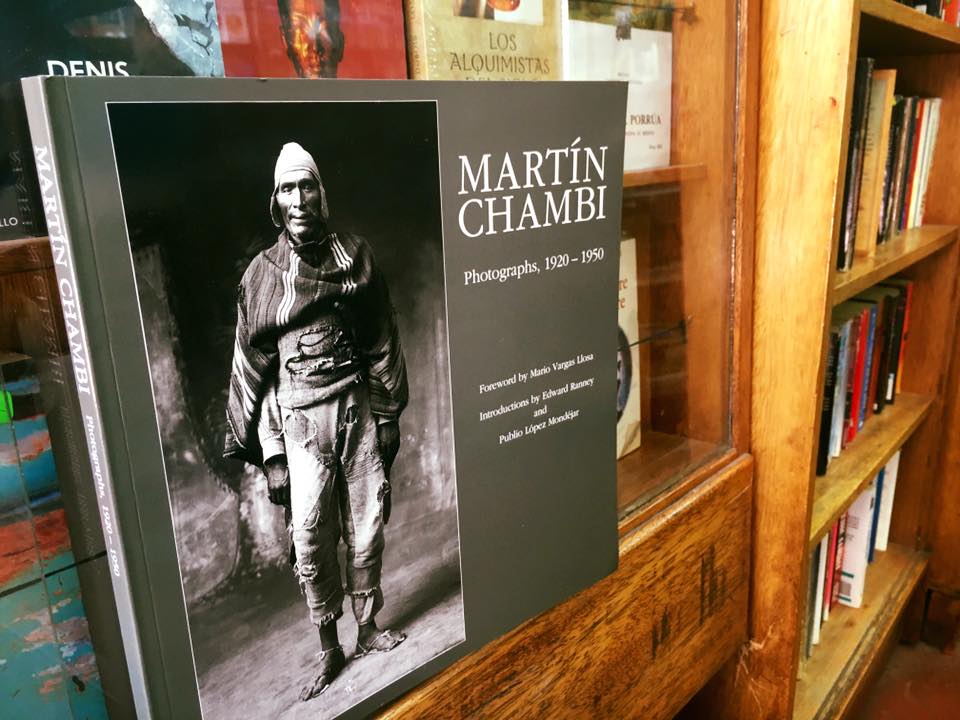Pablo Del Valle
Llegar a Cusco en 1995 fue un modo de olvidarme de la afasia, si es posible olvidarse de eso. Afasia es un modo de decirle, porque lo que realmente estaba sucediendo es que, concentrado sobre mi mismo y esperando algún pensamiento, éste no llegaba a aparecer. No había nada. No había nadie dentro mi. Si no habían rastros de pensamientos, menos aún habían señales de emociones o sentimientos. No era algo simpático. Por ese entonces, hacía el trabajo de campo con el que culminaba la carrera de antropología, y un poco antes, aún en Lima, había dado vueltas por Cieneguilla acompañado por una rubia de labios carnosos, que estudiaba conmigo en la Facultad, lo más parecido a una Kim Bassinger peruana, una rubia dorada que tenía una belleza que te quitaba el aliento, como si estuvieras en un sueño, indagando precisamente sobre los sueños entre los Israelitas del Nuevo Pacto. Para ellos los sueños no resultaban una cuestión secundaria, sino que muchas de las veces, eran avisos divinos del fin de los tiempos como una señal sobre el cielo de Chernobyl, o también órdenes sagradas, que los inducían a coger sus bártulos y mandarse mudar a la selva, a la frontera con Brasil. Este grupo religioso proclamaba la autoridad del Antiguo Testamento, sus miembros vestían túnicas coloridas y, en el caso de los hombres, se dejaban crecer la barba semejando los grandes profetas de la ley, y por ese entonces tenían un viejo mesías de grandes barbas blancas que acudía muy de vez en cuando para dar el sermón en el Templo. Ezequiel Ataucusi Gamonal era su nombre.
Creo que hasta me envidiaron andar de investigaciones antropológicas con esta Kim Bassinger local, y luego ella formó parte de un grupo pop muy conocido, pero para ese entonces anímicamente yo venía en picada, ni la mujer más bella del mundo detenía mi debacle.
Así que establecida esta afasia y silencio inexplicable en mi conducta, viajé a Cusco y decidí continuar con el tema, esta vez me propuse explorar la identificación que tenía este movimiento religioso con el pasado incaico (que era algo que los estudios sobre el tema ya habían señalado), aunque sabía que probablemente, dados mis conflictos internos, no consiguiera nada, que si concluía la investigación el estudio resultaría, en el mejor de los casos, menos que mediocre.
El asunto es que para no toparme demasiado con las personas y para no sentir lo descarrilado que me encontraba del tren de la vida, caminaba por Cusco como solo un ser desolado e inútil puede caminar por una ciudad. Caminaba por todas partes. Llegaba casi a diario por calle Ayacucho, después subía Belén y pasaba todas las ópticas, y luego todo se empinaba hacia arriba por calle Belén hasta llegar a la misma Iglesia. No era gratuito: por allí estaban los restaurants de menú más baratos, y acostumbraba comer olluquito, o matasca, o capchi de habas, a veces rodeado de otras mesas en las que más bien parecían estar continuando la borrachera del día anterior. Para mi era difícil pasar el arroz en cada plato, llevaba la boca seca, y con el tiempo me acostumbré a dejar esa mitad de arroz de la que está compuesto todo segundo que se sirve en el Perú. Y luego, seguí vagando, las reuniones con los Israelitas eran los sábados, y entre semana espaciaba las entrevistas con los hermanos. Y las entrevistas que tenía dispuestas se ponían complicadas, porque me interrogaba: ¿llegaré a formularles las preguntas? ¿no me quedaré trabado antes de decirles una palabra?
Entre tanto, me fui haciendo amigo de los artesanos que llegan de todas partes a la ciudad turística. Claro está, lo peor que me podía suceder es que un amigo de la universidad me encontrara, y me invitara o dijera para almorzar, porque es entonces que sufría. Se creaban tales vacíos y silencios en mi conducta durante el almuerzo que yo no sabía dónde esconderme. Y por eso me fui haciendo amigo de los artesanos, ellos no exigían nada, no sabían nada de mi y me la podía pasar mudo un par de horas y ni cuenta se daban, o no les importaba. Estaba bien sentarse con ellos en los arcos de la Plaza para protegerse de la lluvia, porque en ese entonces los artesanos podían estar sentados, tranquilos, vendiendo sus productos en las veredas que dan a la Plaza, en lo que en la Plaza Haucaypata se llaman los Portales, para el lado de Plaza Regocijo, y aún no se había enviado como quien envía una jauría de perros a ese ogro necio que en Cusco se llama Policía Municipal, los azules, que vienen en sus camiones para corretear a los artesanos de Procuradores, e incautarles sus efectos, y tienen ese placer tan sádico de emprendérselas con los lustrabotas y hacerse de sus cajitas como un botín. Desgraciados. Mal paridos.
 A veces llegaba la noche de Cusco y todos esos faroles de tungsteno tan emocionantes, como unas bolas de luz, se prendían y una ligera alegría se insinuaba dentro de mi, era como una luciérnaga que aleteaba entre mis pulmones, pero ni bien se prendía se apagaba, tantas cosas muertas traía en mi. No reaccionaba. En las noches, trataba de darme cabezasos contra las paredes. Cuándo acabaría el suplicio de no poder articular palabra, de no poder expresarse libremente. Y fue por esos días que conocí a Raúl. Raúl dormía en la Plaza. Llevaba una casaca rosada de pluma, de un rosado encendido que estaba siempre lleno de carca, unas manos encostradas en las palmas y de uñas muy sucias y crecidas, el rostro tostado por el sol, y una barba raída bajo sus ojos enrojecidos y brillantes. Qué ojos. Por mi lado, cuidaba el local de una ONG, era una especie de guardián informal de una oficina en un edificio. Llegaba por las noches, desplegaba mi colchón y sleeping bag, y todo bien, en realidad era amigo de la directora y nos salía cómodo a ambos el trato. Pero a las mañanas al desayuno, en el mercado de Rosaspata o en el de San Pedro, siempre era posible encontrarse con Raúl que me comentaba sus preocupaciones. Primero, al encontranos, siempre me daba un papel con la mano izquierda. Tenía que recibirlo también con la mano izquierda. Un papel que sacaba de su prodigioso saco de yute sucio muy sucio y que estaba poblado de artículos y recortes provenientes de alguna edición del Popular, el Chino, la Chuchi, pero que Raúl sabía leer en sus signos secretos, de una manera siempre lúcida y sorprendente. Un día andaba preocupado y me decía: «-Necesito un escarpín del Barcelona de España, lo necesito urgente, a ver si me lo consigues, porque es necesario para mejorar la calidad de la nata que producen en la Planta Lechera de San Jerónimo». O también, cuando los universitarios cusqueños en huelga por los maltratos en la actividad turística iban subiendo por la Cuesta de Santa Ana, una marcha nutrida de jóvenes universitarios que pretendían cerrar por unos días las vías del tren a Machu Picchu, materializando de esta forma su protesta, Raúl aparecía a mitad de la Cuesta y los sentenciaba: «Aguirre, la ira de Dios, con Klaus Kinski».
A veces llegaba la noche de Cusco y todos esos faroles de tungsteno tan emocionantes, como unas bolas de luz, se prendían y una ligera alegría se insinuaba dentro de mi, era como una luciérnaga que aleteaba entre mis pulmones, pero ni bien se prendía se apagaba, tantas cosas muertas traía en mi. No reaccionaba. En las noches, trataba de darme cabezasos contra las paredes. Cuándo acabaría el suplicio de no poder articular palabra, de no poder expresarse libremente. Y fue por esos días que conocí a Raúl. Raúl dormía en la Plaza. Llevaba una casaca rosada de pluma, de un rosado encendido que estaba siempre lleno de carca, unas manos encostradas en las palmas y de uñas muy sucias y crecidas, el rostro tostado por el sol, y una barba raída bajo sus ojos enrojecidos y brillantes. Qué ojos. Por mi lado, cuidaba el local de una ONG, era una especie de guardián informal de una oficina en un edificio. Llegaba por las noches, desplegaba mi colchón y sleeping bag, y todo bien, en realidad era amigo de la directora y nos salía cómodo a ambos el trato. Pero a las mañanas al desayuno, en el mercado de Rosaspata o en el de San Pedro, siempre era posible encontrarse con Raúl que me comentaba sus preocupaciones. Primero, al encontranos, siempre me daba un papel con la mano izquierda. Tenía que recibirlo también con la mano izquierda. Un papel que sacaba de su prodigioso saco de yute sucio muy sucio y que estaba poblado de artículos y recortes provenientes de alguna edición del Popular, el Chino, la Chuchi, pero que Raúl sabía leer en sus signos secretos, de una manera siempre lúcida y sorprendente. Un día andaba preocupado y me decía: «-Necesito un escarpín del Barcelona de España, lo necesito urgente, a ver si me lo consigues, porque es necesario para mejorar la calidad de la nata que producen en la Planta Lechera de San Jerónimo». O también, cuando los universitarios cusqueños en huelga por los maltratos en la actividad turística iban subiendo por la Cuesta de Santa Ana, una marcha nutrida de jóvenes universitarios que pretendían cerrar por unos días las vías del tren a Machu Picchu, materializando de esta forma su protesta, Raúl aparecía a mitad de la Cuesta y los sentenciaba: «Aguirre, la ira de Dios, con Klaus Kinski».
Otro día estaba también indignado, porque había tenido un camioncito de marca Raudi, con el que trasladaba material de construcción, que había sido confiscado por el gobierno municipal de Ricardo Belmont Cassinelli en Lima. Qué tal raza, esos limeños.
Apareció un buen día con una gran hinchazón en uno de sus tobillos, y habría sido bueno traerle un tubito de Hirudoid o Calorub y habérselo obsequiado, pero en el momento no se me ocurrió. Sin embargo, él me explicó rápidamente lo que estaba sucediendo: «Son las del Seguro, no las enfermeras que están demasiado ocupadas con los pacientes, sino las empleadas que manejan las computadoras, las de la administración, esas me están telepatizando en el pie».
Otra noche que salía partiéndome de frío del Kamikase u otra disco, iba conmigo Valderrama, un amigo artesano, un gringo de Lima igualito al Pibe Valderrama, (el crack colombiano que le puso ese pase magistral a Rincón para el empate con Alemania en Italia 90). El se dedicaba por esos días a modelar unos pequeños duendes en duropox y ese día había conseguido su última proeza: había elaborado un duende viejo al que había llamado Odín, y que según la leyenda se presentaba en los sueños de las personas, los dirigía, y a un lado de Odín había esculpido también la marmita con el fuego, símbolo de la eternidad y el conocimiento. Fue esa noche que al acercarnos a Raúl con el duende Odín en las manos de Valderrama (era su «gran obra»), que éste, echado y cubierto con sus plásticos en un rincón de la Plaza, y algo adormilado, nos contó su historia.
«En realidad, ustedes creen que soy de aquí, porque me ven durmiendo en las noches en la plaza me subestiman, creen que soy así no más, pero yo nací en otra parte, en Egipto, en Cafarnaúm. Es necesario mantener en secreto esta información. Yo he venido al mundo para cumplir una misión, para eso estoy en el Cusco. Me están mandando la información desde el satélite. Tengo que implementar doce módulos educativos, a cada cual mejor implementado. Centrarme en la educación, esa es la directiva, y yo lo comprendo porque a la vista se ve que los adultos y las mujeres que trabajan en las oficinas ya no sirven para nada. Hay que chambear duro para mejorar las cosas en este mundo. Para eso me han preparado. En Cafarnaúm yo vivía en un castillo, ahora vivo aquí en la plaza pero yo vivía en el castillo de niño, y me acostaba a las nueve de la noche. Todo era así porque ya desde entonces me estaban preparando para lo que va a venir. Me pusieron los mejores profesores, tú pensarás que así no más era la educación en Cafarnaúm. Pues te equivocas. Por ejemplo, mi profesor de matemáticas era realmente bueno pero bien distraído, a veces desaparecería y había que buscarlo por todos lados, grande era el castillo, y se le encontraba vagando en medias, sin zapatos no más paraba y se iba por un lado y otro, de tanto pensar se perdía y se chocaba contra las armaduras de las habitaciones del castillo. Aparecía a la tarde con su pelo blanco todo desordenado, con su bigote blanco un poco tirado hacia un lado. Albert Einstein se llamaba. Había otro que me enseñaba física atómica, era italiano, Enrico Fermi, el del ciclotrón, la máquina que bombardea las moléculas para que los electrones de los átomos salgan volando. Pero había otro de mis profesores que me causaba inquietud y me costaba asistir a sus clases. Me producía muchas dudas y me angustiaba. Era Heisenberg, el del Principio de Incertidumbre. Una mierda sus clases. Pero en realidad, mi maestro, mi verdadero maestro, era el profeta Saúl. Bien borracho era el profeta. A las mujeres a la mitad de la calle ya las quería estar empujando…Lo fui corrigiendo».
Ese día me interesé y balbuceé las palabras que me permitieron formularle una pregunta. Pero de tonto, de querer hacerle saber que lo escuchaba (tal como estaba sucediendo) le dije: -«Entonces habiendo vivido en Egipto, debes haber conocido las pirámides: Keops, Kefrén, Micerino?». Me miró de mala gana y como si yo fuera un estúpido. -«¿Las pirámides?. Estás sonso tú, no te he dicho que yo soy de Cafarnaúm?, nunca las conocí porque soy de provincias».